Origen del caballo en América
- De Santo Domingo fue llevado a otras islas para
posteriormente cruzarlo al continente y distribuirse por toda América. Son
Panamá y Colombia los primeros países donde se lo crio.
- Por otro lado, Pizarro, en 1532, lo llevó al Perú.
- En 1538 llegaron a Argentina un grupo de caballos provenientes de Colombia.
- Por su parte, en 1535, don Pedro de Mendoza y, en 1541, Alvar Núñez Cabeza de Vaca ingresaron al Río de La Plata y al Paraguay respectivamente, un grupo no determinado de estos animales traídos directamente de España.
- Don Alonso Luis
de Lugo llevó desde España doscientos caballos para la conquista de Nueva
Granada, y don Hernando de Soto, en 1538, introdujo cien yeguarizos españoles
para la expedición a La Florida, EE.UU.
Comenzada la conquista de los territorios, fueron
los mismos españoles los que se encargaron de distribuir las caballadas por
distintas regiones, realizando de esta forma, verdaderos intercambios.
Todas estas primeras y mansas caballadas se
reprodujeron en forma tal que motivaron la liberación por abandono o fuga de
animales hacia los campos de toda América, formándose así múltiples y enormes
manadas de caballos asilvestrados que sobrevivieron bajo una estricta selección
natural, diseminándose por todo el territorio americano, con las
correspondiente adaptación a la región donde se iban asentando.
Según el lugar que habitaban, recibieron distintos
nombres; pero es importante afirmar que, para todos, su origen es el mismo: el
caballo andaluz español, llamado por aquella época jinete o ginete.
A estos caballos silvestres se los llamó "mesteños" en México, "mustang" en los Estados Unidos, "cimarrones" en las islas y continente de América Central, y "baguales", en la zona del Río de La Plata.

 Mustang Bagual
Mustang BagualLuego de aproximadamente veinte o treinta años de
la llegada de los primeros yeguarizos a tierra Argentina, el indio comenzó a
utilizarlos. Las tribus del sur de Chile y zona cordillerana, venían a las
llanuras orientales atraídos por ellos con el fin de llevarlos a sus tierras
para domesticarlos a su manera, pero con muy pocas posibilidades de cría, ya
que cazaban las hembras para alimentarse y, como no acostumbraban a montar
padrillos, castraban a los potros. Por otro lado, el hecho de que los baguales
se alzaban con las yeguas mansas de los campos y las incorporaban a sus manadas
permitió a los indios comenzar a utilizar estas yeguas para su uso en la guerra,
contiendas, cacerías, etc.
De lo expuesto, podemos decir acertadamente que
nuestro pequeño caballo americano, tras sufrir durante unos casi cuatrocientos
años y un sinnúmero de generaciones, la acción de la naturaleza a la que debió
adaptarse.
Pido disculpas al lector por este complejo y controvertido relato del origen del caballo en América, pero así ocurrió y no encuentro forma más amena de contarlo. Lo importante no es recordar las fechas y los nombres de cada uno de los conquistadores ni las corrientes importadoras, sino tener un panorama general de dónde y cómo se expandieron los caballos en nuestro continente.

Indios montados en caballos criollos
Es mi intención dejar bien claro que el Eohippus que
existió hace cincuenta millones de años, tal como lo expresé en el relato
respectivo, no es el antecesor del actual caballo americano.
Ángel Cabrera, en su libro Caballos de América de Editorial Sudamericana -Buenos Aires, 1945-, afirma textualmente y en coincidencia con otros investigadores: “no existe un solo argumento válido que demuestre la persistencia de los caballos cuaternarios en la Argentina ni en ninguna otra parte de América”. En cambio, son muchas las pruebas de su total desaparición en épocas lejanas, tal como lo detallé en oportunidades anteriores.
Todos los cronistas e
historiadores del descubrimiento y la conquista del nuevo mundo, están de
acuerdo en que los aborígenes no tenían la menor idea de lo que era un caballo, y
es más, lo miraban con asombro cuando no con temor. En un principio, al ver un
cuerpo humano adherido al de un animal sobredimensionado, no disimulaban el
temor que sentían pensando que era un ser endiosado o endiablado.
Carlos
R. Dowdall en Criollo, el caballo del país, de Vázquez Mazzini
Editores -Buenos Aires, 2003-
expresa textualmente: “Por último, en los
días que corren, donde los arqueólogos descubren un dinosaurio por día y
determinan con llamativa aproximación su antigüedad, resulta improbable que no
haya aparecido aún la prueba irrefutable de un Equinus patagónicus”.
Las imágenes grabadas en pinturas de la época representan como se cargaban y transportaban los caballos desde el viejo al nuevo continente.
Antecedentes étnicos y medio ambiente
Importantes estudios étnicos indican que en la
formación del antiguo caballo andaluz intervienen solamente dos corrientes:
a- La primera que, desde África, llegó a la península ibérica con el primitivo caballo berberisco de tipo oriental.
b- La segunda, originariamente europea, surgida por
la fusión del soloutré con el nórdico.
Con esta aseveración queda descartada la posibilidad de la influencia asiática aportada por el árabe en la formación del antiguo caballo andaluz y, por consiguiente, del criollo.
Por su
parte, Cabrera afirma que en la formación de aquel, dominó la presencia del
berberisco.
Salomón
de la Brue, caballerizo mayor de Enrique IV de Francia, cargo de
influyente importancia en la época, consideraba al antiguo caballo andaluz con
estos términos: “comparando los mejores caballos para apreciar sus mayores
virtudes, opto lejos por el andaluz, el que se distingue por ser más hermoso,
más noble, más agraciado, más valiente y el más digno de que lo monte un rey”.
Por último, quiero expresar que, a mi entender,
queda totalmente desvirtuada la afirmación de algunos autores que insisten en
que la raza árabe de origen asiático intervino en la formación del criollo o de
sus antecesores. Entre otras cosas, lo fundamento al observar la implantación
morfológicamente alta y desplegada, en forma de trompa de elefante, de la cola
del árabe y el perfil cóncavo de su cara, con grandes ollares y hocico
cuadrado, dos características con muy alto índice de heredabilidad. Si hubiese
genes de árabe, sería imposible no observar sus cualidades cada tanto en la
raza criolla o en alguna de las nombradas como precursoras. Además agrego que
la inclinación de su grupa tiende más a la oblicuidad del berberisco que a la
horizontalidad del árabe.
Medio ambiente
Es indiscutida la acción que el medio ambiente
ejerce sobre el potencial genético, y es tan importante que puede modificar la
apariencia exterior de los individuos (fenotipo) a tal punto que, influenciando
en forma permanente sobre varias y sucesivas generaciones, lograría por medio
de la selección natural crear una población de individuos con un genotipo
semejante y que satisfaga las necesidades fenotípicas que el medio requiera.
Es decir que dentro de la variedad de genes que el individuo posee y según demande el medio, se manifestarán aquellos que más se necesiten. Las crías de animales que posean mayor posibilidad genética para experimentar estos cambios serán las más fuertes y por supuesto, las que sobrevivirán (selección natural).
Ejemplos de esto se observan en el
mayor largo del pelo en zonas frías, en el menor tamaño de los cascos en
regiones montañosas y pedregosas, en el menor largo de los miembros para
fortalecer las placas óseas y poseer cañas más cortas y resistente, entre otras
variables.
La selección natural es algo que el medio ambiente
ejerce sobre las especies que habitan el universo, pero que solo se basa en el
vigor híbrido, representado entre otras características la rusticidad, guapeza,
fertilidad, libido, resistencia a las enfermedades, conversión alimenticia,
etc., y en la capacidad para sobrevivir cada una de ellas en el lugar que les
tocó desarrollarse. Luego, para perfeccionar finamente una raza, es necesaria
la selección realizada en forma planificada y consensuada por el hombre, quien
sin duda, aprovechó el gran potencial y variabilidad genética para utilizarla
según sus necesidades.
La raza caballo criollo propiamente dicha, se inició luego de la creación de los registros genealógicos y la selección que el hombre realizó basada en un estándar creado a tal efecto. La madre naturaleza con su selección previa nos entregó animales rústicos, fuertes, adaptados al medio, de pelajes mimetizados con los campos donde vivían, musculosos, con buena amplitud y fortaleza en las quijadas, huesos sólidos y tendones elásticos, instinto despierto, etc. Y además con una genética bastante definida aportada por el ya mencionado caballo andaluz.
No obstante, en ningún momento se fijó en los aplomos, inclinación y largo de la grupa, ángulos de los miembros, implantación de las orejas, capacidad para portar un jinete en su lomo, docilidad, etc. Es el hombre quien, por medio de la selección artificial, si se quiere así llamarla, volvió bella y útil esta noble raza.
El estándar creado se confeccionó partiendo de la base de lo existente y modificando ciertas características para obtener un caballo con excelentes aptitudes para el trabajo rural. A partir de allí, y con la consecuente selección hecha por el hombre, se llega al actual caballo criollo.
En principio, se abusó con la consanguinidad
(cruzamiento entre parientes) para lograr un tipo morfológico único y rápido,
al punto tal de que prácticamente, se había unificado tanto que hasta el pelaje
era semejante.
Gracias a que la carga genética se mantenía en forma amplia permitió recuperar, sin mayores inconvenientes y mediante el uso de la selección artificial realizada por expertos, muchas de las características y cualidades perdidas por la consanguinidad ya explicada y, que fue producto de su reproducción durante años en libertad. El cruzamiento entre padres e hijos era habitual, y la única selección factible era la natural.
Esto dio como resultado un caballo eumétrico (de proporciones medianas y equilibradas), que se alivianó, necesitando menos cantidad de alimento; acortó sus cañas, haciéndolas más resistentes; produjo un mayor acercamiento al suelo y, en consecuencia logró menor altura; pero sin disminuir la amplitud torácica, manteniendo de esta forma la capacidad respiratoria. Además, acrecentó el tamaño de su tren anterior, necesario para defenderse de predadores, y disminuyó el tamaño del tren posterior, inclinando y acortando la grupa, característica heredada del berberisco que permitía a las yeguas partos más fáciles y rápidos. Muchas fueron las cualidades que se recuperaron, pero en esta selección natural no estaban presentes los genes de: galopar con un jinete sobre su lomo ni los de ser dóciles y mansos, o los de apretar en una paleteada un novillo entre dos caballos. Por el contrario, sobrevivía el más apto para defenderse, y en consecuencia el más bravo. Tampoco sabían cabalgar a ritmo adecuado y cómodo ya que en sus fugaces emergencias debían hacerlo a toda furia.
En fin, muchos
fueron los beneficios que otorgó la selección natural, pero muchos otros tuvo
que lograrlos la selección realizada por el hombre, quien rescató desde lo más
recóndito de su genética estas virtudes del original caballo venido de España
En mi opinión, la selección técnica realizada por zootecnistas especializados en la raza, debe apuntar a mejorar morfológica y funcionalmente el caballo criollo, pero sin que para esto se utilicen alimentos especiales, suplementos vitamínicos minerales y hormonas, entre otros, con el fin de suplir falencias de rusticidad.
Caballo
criollo actual
Por el contrario, deberán estos animales
seleccionados alimentarse en pastizales naturales y hacer todo lo necesario
para no perder ese bien tan preciado que la selección natural durante
cuatrocientos años de vida en libertad les otorgó.
Las siguientes imágenes muestran la similitud de
una manada andaluza, a la izquierda y otra de criollos a la derecha. Esto
certifica y aclara aún más el origen de la raza criolla.
Tropilla de andaluces Tropilla de criollos
Usos
El pueblo argentino ha sido esencialmente ecuestre. Años atrás, el trabajo por mínimo que fuese se hacía a caballo.
En el Río de la Plata todos eran jinetes_
- Los niños concurrían a las escuelas a caballo.
- Los lecheros repartían la leche con dos tachos que colgaban a ambos lados de las paletas y unidos al medio por un cinchón superior.
- Los médicos concurrían a sus consultas domiciliarias a lomo de caballo, debiendo muchas veces transitar varias leguas, por eso preferían por su andar más sereno, a los animales pasucos (que avanzan mano y pata del mismo lado a la vez).
- Los escribanos iban a lomo de sus caballos para hacer entrega de las tierras adquiridas a sus nuevos propietarios.
- Los jueces viajaban a las distintas poblaciones a emitir sus veredictos montados en sus cabalgaduras. --- Los ejércitos, montados en sus caballerías enfrentaban batallas por doquier.
- Las mujeres, como verdaderas amazonas, solían realizar sus paseos montadas en hermosos y muy cuidados corceles.
- En las tareas rurales
y en el transporte de personas y mercaderías, solo se usaban caballos, y así
podríamos ocupar hojas y hojas que describieran los múltiples usos de esta
noble bestia.
El mestizaje
Aquel original caballo criollo sucesor del español
que arrastraba sangre oriental (berberisco) y europea era reproducido en forma
extraordinaria bajo normas o pautas dictadas por los conquistadores primero, y
por las autoridades gubernamentales después.
Con el paso de los años, la crianza fue perdiendo
la atención debido al cambio de sus usos. De ser el caballo de guerra original
pasó a ser el de trabajo rural. Consecuentemente con esto y sumado a la enorme
cantidad de animales que existían, era habitual que todos los habitantes
dispusieran de su cabalgadura. Se decía que hasta los mendigos recogían su
limosna montados en su propio caballo.
La posibilidad de mejores comunicaciones con el viejo continente permitió la importación de bovinos y ovinos de distintas razas, que se fueron cruzando a los efectos de lograr mayor productividad.
Obviamente el caballo no estuvo ajeno a esta nueva tendencia, y así comenzó a
cruzarse el original caballo criollo con nuevas razas europeas obteniendo
resultados satisfactorios para los usos requeridos en ese momento.
Los mejores animales le daban el mérito a las
nuevas razas importadas, sin tener en cuenta lo que el caballo criollo aportaba
en lo que a vigor híbrido y adaptación al medio se refería. En consecuencia, se
lo comenzó a denigrar con la intención de que el progreso zootécnico lo
eliminara de la reproducción.
Estos nuevos productos, si bien más apropiados para
algunos trabajos o para elegantes desfiles marciales, se vieron ampliamente
superados en resistencia y guapeza por las cabalgaduras aborígenes, no sometidas al
mestizaje.
Su recuperación
En 1910, en Chile se creó la Sección de Criadores
de Caballos Chilenos, autorizados por la Sociedad de Agricultura, y la
recuperación bajo registro genealógico del original caballo criollo. Luego, el
10 de octubre de 1946 se crea la Asociación de Criadores de Caballares
Chilenos, que agrupa a los criadores de criollos en ese país.
En el año 1918, la República Argentina, tomando
como ejemplo la iniciativa chilena, creó un registro para caballos criollos que
denominó Caballo Argentino. A este nombre, con algo de vergüenza y
miedo le seguía, entre paréntesis, la palabra criollo.
El registro lo abrió la Sociedad Rural Argentina y
lo iniciaron los señores Crotto, Viera, Álvarez, Pereyra Iraola, Uriburu y
Solanet. Las disidencias sobre el estereotipo a elegir como modelo fueron
muchas; estaban los que defendían al criollo original y los que querían un
animal mejorado en su aspecto físico por el mestizaje. Finalmente y luego de
muchas controversias, en 1922 una comisión presidida por el doctor Emilio
Solanet, defensor del criollo original, se creó un nuevo estándar racial
aprobado por los demás criadores. Al año siguiente, el 16 de junio de 1923, se
creó la Asociación Criadores de Criollos, responsable de la evolución de la
raza desde entonces y hasta nuestros días.
El 23 de diciembre de 1929 un grupo de criadores
uruguayos solicitó a la Asociación Rural del Uruguay se abriera el registro
genealógico para la raza, hecho que así aconteció y, posteriormente, el 1 de
septiembre de 1941, se creó la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos
del Uruguay.
Luego se creó en Brasil la Asociación de Registros
Genealógicos de Río Grande del Sur, y el 28 de febrero de 1932 se creó la
Asociación de Criadores de Caballos Criollos de Río Grande del Sur.
De esta forma, ya creadas las asociaciones de los
cuatro países, no tardaron en ponerse de acuerdo para unificar los estándares
y, en conjunto, pujar hacia el mismo lado y con el mismo objetivo en pos del
mejoramiento acorde y unificado de la raza.
Logo de la Asociación Criadores de
Caballo Criollos de Argentina
Si te interesa lo que escribo, puedes ampliarlo encontrando mayor y detallada información, leyendo mi libro.
O
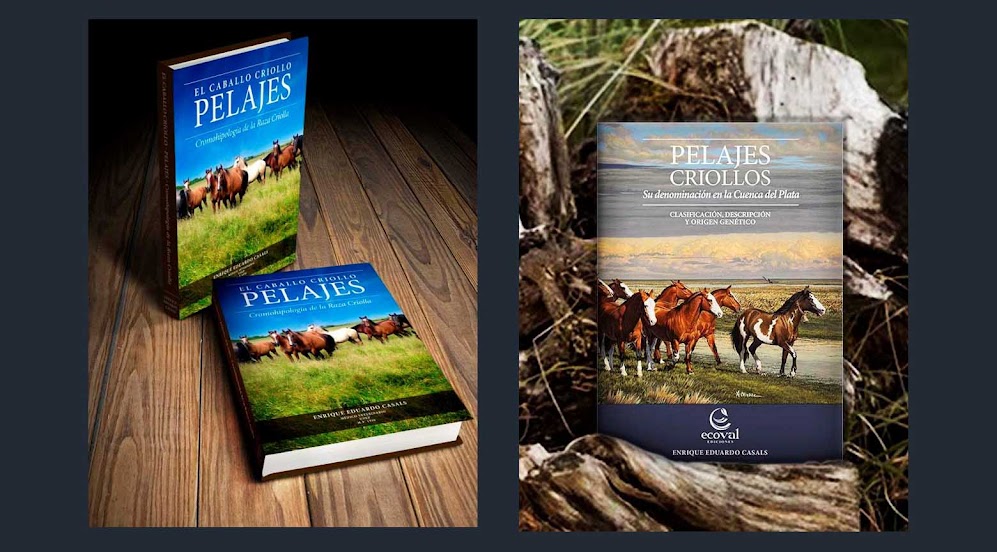














Excelente publicación, colega. En cierta ocasión pude leer ese libro de Angel Cabrera que usted cita y me gustó mucho. Existe alguna versión del mismo en pdf disponible? Mis saludos desde Cuba.
ResponderEliminarMuchas gracias por leerme colega, disculpe la demora en responder pero tenía problemas técnicos que me lo impedían.
EliminarFantastico muchísimas gracias
ResponderEliminarMe alegro que le haya gustado, estoy actualizando el blog. Iré subiendo nuevas notas.
ResponderEliminarGracias enrique, esperamos la próxima entrada ansiosos.
ResponderEliminarPor nada, en breve la subiré
ResponderEliminar